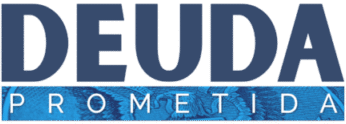En alguna parte de la novela Entrerrianos, Damián Ríos dice: “De chico me decían que yo sabía escuchar, creo que tenían razón, y ahora me gustaría que me dijesen que además se mirar”. Leer a Ocean Vuong es una forma nueva de aprender a mirar. Todos sabemos la densidad angustiante que es girar la cabeza y aceptar quienes fuimos.
Nunca conocí a mi abuelo, salvo una abuela, los demás murieron antes de que yo naciera. A veces mi padre solía contarme raras historias sobre él. Sobre la forma de su mano, gruesa, pardas, como el color de la tierra mojada. Cuando escuchaba la radio mientras prendía el fuego en la salamandra. Imaginaba a mi abuelo en un campo abierto paleando, lo imagine hasta verlo construyendo la casa de barro en la que vivió mi papá hasta los diez años. Imagine a mi abuelo sosteniendo a mi padre. Escribo estas cosas, porque las había olvidado, y peor de mí, había elegido olvidarlas. ¿Por qué olvidamos? Quien escribe intenta ver las cosas como por primera vez. Cuando leemos, recordamos un pasado que no tenemos, y miramos las cosas desde otro ángulo, con una perspectiva diferente. Pero rara vez uno se topa con un libro que le insista tanto en revisar su propia historia. Me pregunto, ¿nosotros elegimos en base al dolor? o ¿es el dolor el que elige por nosotros? Cuando leí En la Tierra somos fugazmente grandiosos, empecé a recordar. No sé cuántos libros tienen la capacidad de incitar al lector a recordar el pasado, no desde la falta, sino desde la mirada, pero sé que Vuong logra eso. Y sé que leer también es intentar ver las cosas como por primera vez y no esconderse en la violenta complacencia de tener miedo a recordar.
Cuando Ocean tenía dos años emigró con su familia desde Vietnam, primero a Filipinas, donde permaneció en un campo de refugiados, y luego a Estados Unidos. Por supuesto que la novela habla de esto y tiene tintes autobiográficos, y se nota, por la riqueza abandonada en las palabras que la escribió un poeta. En la Tierra somos fugazmente grandiosos, se trata de una carta que un hijo le escribe a su madre. Una madre que no sabe leer, y una madre que no sabe a ciencia cierta el lenguaje de su hijo. Un hijo que escribe para acortar la distancia, la frontera que existe en cada lengua. Hay una familia que escapa de la guerra, una familia que llega a un país sin otra opción que aceptar la sumisión laboral, y sobre todo, corporal. Un hijo que escribe para mirar hacia atrás, no para quedarse, sino para recordar y tener el valor de seguir. “Una vez me dijiste que el ojo humano es la creación de Dios más solitaria. Cuantas cosas del mundo pasan a través de la pupila sin que retenga ninguna. El ojo, solo en su cuenca, ni siquiera sabe que hay otro, idéntico a él, a menos de tres centímetros de distancia, tan hambriento, tan vacío” escribe Vuong.

A esta altura de la novela, el lector tiene todos los recuerdos en su mano, y está en cada uno qué hacer con ellos y ya no hay forma de bajarse. Uno está adentro. Uno puede ver su pasado cuando Ocean dice: “Todo este tiempo me decía a mi mismo que habíamos nacido de la guerra, pero estaba equivocado, mamá. Nacimos de la belleza. Que nadie nos confunda con el fruto de la violencia. Violencia que, pese haber pasado a través del fruto, no ha conseguido pudrirlo”. Es imposible llegar sano al final. Y con sano, quiero decir, ser la misma persona.
Por eso me pregunto, ¿para qué sirve recordar lo que nos entristece? Lo respondo con este fragmento del libro: “¿Y si mi tristeza es en realidad mi más brutal maestro? Y su lección es siempre la misma: Tu no tienes que ser como los animales: tú puedes pararte ante el abismo”.
Leé más notas de Nahuel Roldán:
About Author
Te puede interesar también...
-
El Gobierno recortó los gastos 29%, pero los de la SIDE los aumentó 52%
-
Capitanes de la ineficiencia: la producción argentina más allá de los impuestos y salarios
-
Kicillof abrió el Congreso Provincial de Seguridad y sumó municipios al programa Entramados
-
Despidos con plata previsional: la reforma laboral desvía aportes del ANSES
-
Qué dice la ciencia sobre la baja de imputabilidad y el impacto de la cárcel en adolescentes