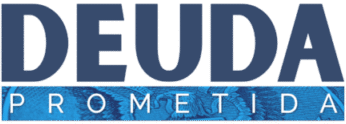Después de mucho, volví a mi pueblo. Y desde que llegué a la ciudad, estuve pensando en esos paisajes llanos. En como el viento no diferencia entre un cuerpo, un árbol, o una flor. O la subida del sol mirando hacia delante, detrás de los árboles en un cielo limpio de edificios. El viento, las nubes estiradas, y los pájaros que nacen de repente detrás de las hojas. Esa especie de intimidad que se genera con el paisaje, en el mirar, cuando la noche no se deja vencer por el día.
En lugares así, despejados, el cielo aparece inmenso y abierto, y todo lo que se pisa parece ser tocado por el horizonte. La esperanza casi ingenua que produce descansar al sol, y la leve impresión de nostalgia que da el invierno a medida que el día desaparece. Pensar en mi pueblo, es pensar en la belleza, en el tiempo. No digo que la ciudad no la tenga, pero el paisaje se te queda en la mirada. En lugares así, la noción de espacio-tiempo no es lenta, pero es otra, diferente. Cuanta belleza, y por cuánto tiempo no la vi.
Mientras andaba en bici, atravesando las calles, perdido en aquellos lugares viejos que se volvían nuevos recuerdos, me acordé de la novela de Federico Falco, Los Llanos. Una novela preciosa. Pensé en él como si fuera mi amigo. Un amigo a quién pudiera contarle que por fin había vuelto. El autor escribe acerca de una relación que terminó y por supuesto del duelo que existe después de ese amor roto. Pero más allá de eso, lo que me hizo recordar ese libro, fue porque escribe sobre el campo, y habla por sobre todo de la belleza y del lenguaje. De la conexión que puede existir entre una palabra, un cuerpo, un paisaje.
Falco dice “A algunas cosas hay que nombrarlas porque si no, no existen; a otras hay que callarlas, para que no sean. Hay que nombrar las nubes. El cielo. Cada uno de los pájaros, cada uno de los yuyos. A veces hago ese experimento: camino y trato de nombrar todo lo que veo. Las hojas de un matorral al que no le conozco el nombre, un poste del alambrado, una varilla, las huellas que dejan en el barro los tractores a la mañana”.

Cuando detuve mi recorrido en bici, me tiré al costado de la ruta viendo los autos pasar hasta el atardecer. Me até a esas nubes, a la ínfima justicia que dan los gorriones al despegar, y pensé en el poema de Watanabe que dice: Dicen/ que Hokusai/compraba pájaros para liberarlos/”. Al momento de irme de ahí, mi cuerpo convocó una sensación tan difícil de explicar y escribir. Un desarraigo violento, por tener que dejar ese cielo que iba hilvanando mi existencia y que de alguna manera me justificaba. Porque no sé cuántas cosas así, quedan en uno, en nosotros, en el lenguaje. Quizá es como dice Federico “Vivo el paisaje con la vista, con la piel, con los oídos, pero no lo pongo en palabras. Ni siquiera lo intento. O lo intento solo acá, para mí, palabras clave para no olvidar. Palabras puerta que dentro de diez, quince años, cuando pase el tiempo, me abran al recuerdo de mi cuerpo moviéndose por estos lugares, a las sensaciones y sentimientos de esta época de mi vida”
Falco al principio del libro, tiene este poema de Ron Padgett como epígrafe “Fue / como si el paisaje/ tuviera una sintaxis/ parecida a la de nuestro lenguaje/ (..)/ quizá el paisaje también/ pueda entender lo que yo digo”. Cuando volvía en bici, me di cuenta que todo quedaba ahí flotando. Tranquiliza saber que la belleza existe sin uno, sin nosotros.
About Author
Te puede interesar también...
-
Se quedó con el negocio de los pañales de Pami y recibió $ 6 mil millones de la Andis
-
La Corte obliga a Milei a negociar con La Pampa por la deuda con los jubilados
-
De 8 a 12 horas y menos licencias: cómo es la quita de derechos laborales que propone Milei
-
El Gobierno mantiene sin cambios el bono a jubilados y profundiza el ajuste previsional
-
Del triunfo al tropiezo: los números que explican el vuelco electoral del Peronismo en Buenos Aires