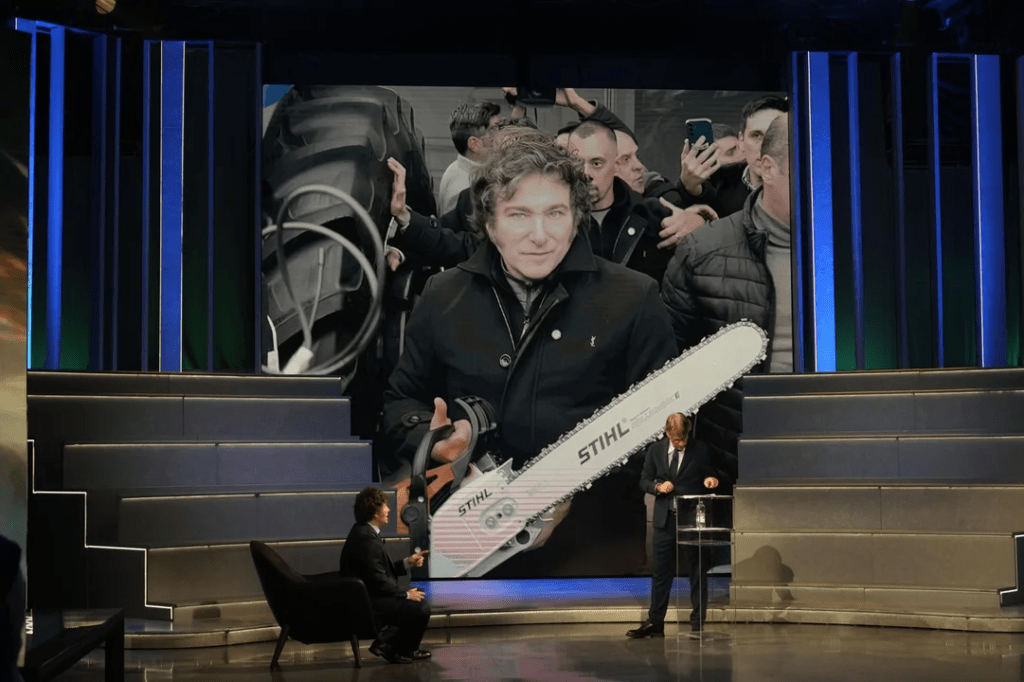Por Damián Bil*
Mientras la opinión pública discutía las proyecciones electorales y los pormenores de campaña, se cocinaba la presentación del Presupuesto 2026, elevado a mediados de septiembre al Congreso. Luego de dos años de prórrogas, sin ley específica sobre este tema central del diseño económico, el gobierno envió un proyecto que, a grandes rasgos, ratifica el rumbo de ajuste fiscal.
Al cierre de este artículo, aún se discutía si el oficialismo lograba posponer la firma del dictamen para cuando asuman los nuevos parlamentarios. Esto le daría al gobierno una composición más favorable para obstaculizar el dictamen que interpondría la oposición.
Más allá de cómo resulte este “tira y afloje”, lo relevante es observar la postura del gobierno a partir de la presentación original, para dar cuenta de su estrategia para 2026. No podremos detenernos en los supuestos macroeconómicos (tipo de cambio o inflación esperados, incremento PBI, etc.), que suelen ser expresiones de deseo más que proyecciones serias de la realidad. Pero podemos ver la asignación de recursos entre algunos sectores y programas específicos, para esbozar un primer panorama.
Cabe destacar que, aunque desde abril se constata un estancamiento o retroceso del consumo, inversión y actividad económica, la intención oficial es insistir con el superávit fiscal a cualquier costo, herramienta que como repasamos aquí mostró ser al menos discutible, ya que se basa en la recesión económica y no en una mejora de la dinámica productiva.
Obra pública, en dificultades
Uno de los pilares del ajuste fue la obra pública, con asignaciones congeladas en estos últimos años. Por ello, se sucedieron quejas de los afectados: desde los gobernadores que ven recortadas las obras (y el empleo) que subsidiaba el erario nacional, hasta los empresarios y cámaras de la actividad. Pero también impacta en otros, donde la infraestructura es clave. Por ejemplo, en explotaciones primarias que precisan buenos caminos para mover sus productos. Para estos capitales, no es suficiente tener ventajas fiscales o laborales, sino también servicios físicos básicos que les permitan reducir sus costos logísticos. Si no, optan por invertir en otros países.
Para 2026, se calcula una erogación en este rubro del 0,3% del PBI, por detrás de 2024 y casi un punto menos que en 2023. Si bien hay programas que recibirían un refuerzo durante el año próximo (Infraestructura Hidráulica y Saneamiento); en general el grueso de asignaciones es menor en comparación a los dos años previos. Si consideramos válido el (discutible) cálculo de inflación interanual de los supuestos macroeconómicos, que la proyectan en un 10% interanual, el programa de Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios se reduce más de la mitad en relación al de este año; Infraestructura del Conocimiento en un tercio; y la Cuenca Matanza-Riachuelo más de un 80%. En Vialidad, algunos se incrementan levemente (Túneles y Puentes, seguridad en rutas, repavimentación); pero Obras y Mantenimiento en Red por Administración y el de construcción de Autopistas caen en 12%, las Viales fuera de la red nacional (programa caro a los intereses de gobernadores e intendentes) un tercio, Corredores Viales en un quinto, y las Rutas nuevas y pavimentación, aunque con mayor asignación que este año en curso, aún están en la mitad de lo que se presupuestó en 2024 (de lo cual, cabe señalar, se ejecutó apenas un tercio). En definitiva, las erogaciones para este rubro no alcanzan no ya para incrementar la infraestructura, sino que difícilmente pueda revertir el deterioro acumulado.
Menos subsidios, más tarifas
En los debates de 2023, Milei señaló que las tarifas de servicios en su administración solo aumentarían solo si los ingresos de la población lo hacían. Pero a pesar de que el poder adquisitivo no recupera posiciones, las tarifas experimentaron aumentos nominales de consideración, como en el transporte automotor (y subterráneo en el caso de CABA).
En cuanto a los servicios de hogares, los fondos para energía se reducen para 2026: un 8,7% menos que los de este año. Aquí hay que hacer una diferencia entre subsectores: para el programa de formulación de política de hidrocarburos se plantea un aumento en los fondos, mientras que su homólogo en energía eléctrica sufrirá una poda del 18%, principalmente en la gestión del mercado mayorista eléctrico, aumentando la carga de tarifas sobre los hogares. En cuanto a los servicios de distribución de gas, se limitaría el alcance geográfico de la denominada Zona Fría (Ley 25.565), reduciendo sensiblemente el alcance actual del subsidio tarifario en cantidad de beneficiarios.
Ciencia y técnica, otra pata del recorte
En el pliego del presupuesto, el oficialismo propone la derogación del artículo 9 de la ley de educación, que pone el piso de la inversión educativa en el 6% del PBI. De alguna manera, eso se refleja en la propuesta de las actividades vinculadas a esta finalidad. A universidades nacionales, se destina apenas un 4% más que lo presupuestado para el año en curso, prácticamente lo mismo que en 2024, teniendo en cuenta que ese año el financiamiento universitario sufrió una poda relevante. El grueso de ese monto se destina a salarios, mientras que para funcionamiento se reducen las partidas para las carreras estratégicas y para el desarrollo de proyectos de investigación.
A su vez, buena parte de las dependencias vinculadas con la investigación científica, ya sea con destino al sector público o para actividad privada, verán disminuida su asignación de recursos en términos reales: la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la de Energía Atómica CONEAU, diversos institutos sectoriales (INTI, Instituto del Agua, de Vitivinicultura, Semillas, Fundación Miguel Lillo, Servicio Meteorológico Nacional), como los fundamentales.
A partir de este primer relevamiento se percibe que, de no mediar ningún imprevisto, 2026 nos espera más de lo mismo. Ajuste y superávit a costa de pisar infraestructura y educación, con aumento de tarifas y reducción de impuestos para lo que alguna vez se denominó “la casta”, lo que proponemos profundizar en futuras entregas. Va de suyo que, mientras no se apunte a la producción de riqueza real, el ajuste, de la forma en que se presente, será la norma. En un país como la Argentina, no sirve la apelación al “mercado” o beneficios a los privados para invertir. Es necesario que otro tipo de Estado, diseñe y asigne recursos en una política de producción real. Hay que volver a discutir el desarrollo.
*Por Damián Bil (investigador del CEICS y miembro de Vía Socialista).
About Author
Te puede interesar también...
-
Alak y Kicillof anunciaron la finalización del Acueducto Norte y presentaron nuevas obras para La Plata
-
Argentina logró aumentar las exportaciones de bienes con valor agregado en 2025
-
Crece la demanda de motos: cómo acceder a una nueva opción de financiamiento
-
El acuerdo comercial con Estados Unidos bloquea Magis TV: qué opciones quedan para ver el fútbol sin infringir la ley
-
Golpazo al bolsillo: el boleto mínimo saltará a $700 en marzo